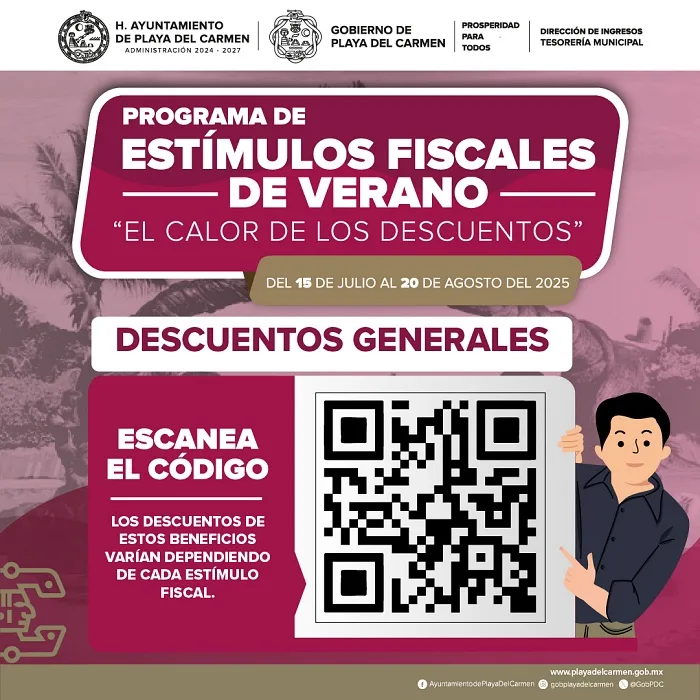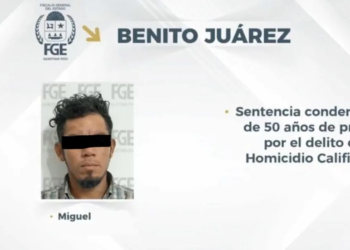Febrero: Inicio del año prehispánico
El 12 de febrero se reconoce como una fecha clave dentro del calendario mesoamericano, marcando el verdadero inicio del año en la cosmovisión prehispánica.
Contenido
Esta fecha, que ocurre 52 días después del solsticio de invierno, refleja el profundo conocimiento astronómico de las civilizaciones de Mesoamérica, que lograron alinear sus estructuras arquitectónicas con los movimientos solares de forma precisa.
El ciclo de 52 años, conocido como xiuhmolpilli, representaba la renovación del tiempo para culturas como los teotihuacanos, quienes plasmaron este conocimiento en su arquitectura. Sus pirámides y construcciones, como la Pirámide del Sol y la de la Luna, son prueba de esta conexión entre ciencia, espiritualidad y astronomía.
Celebración en Teotihuacán este 12 de febrero
Para conmemorar el inicio del año prehispánico, Teotihuacán será escenario de un evento especial el próximo 12 de febrero. Desde las 06:45 a.m., en el Museo de Murales Teotihuacanos “Beatriz de la Fuente”, los asistentes podrán observar el amanecer mientras el Sol se alinea junto a la Pirámide de la Luna, reafirmando la precisión de los cálculos astronómicos de los antiguos teotihuacanos.

El evento será gratuito y contará con música en vivo por parte de Gonzalo Ceja, una charla del arqueólogo Arturo Montero y talleres sobre la cosmovisión mesoamericana, organizados por el INAH y la Universidad del Tepeyac, que celebra este año su 50 aniversario. Esta actividad busca conectar a los visitantes con la riqueza cultural y científica de las antiguas civilizaciones.
Evidencias arqueológicas del calendario prehispánico
El 12 de febrero no es una fecha elegida al azar. Según fray Bernardino de Sahagún, el calendario prehispánico iniciaba en febrero, aunque la transición del calendario juliano al gregoriano en 1582 movió esta fecha al día 12. Este día coincidía también con el inicio de la temporada agrícola, marcada por rituales como la bendición de semillas, muy cercana a la festividad de la Candelaria, el 2 de febrero.
La orientación de pirámides y templos en diversos sitios arqueológicos confirma que estas culturas no solo entendían los ciclos solares, sino que adaptaban sus prácticas agrícolas y ceremoniales a ellos. Esto demuestra cómo la arquitectura y la ciencia estaban profundamente interrelacionadas en Mesoamérica.

Teotihuacán: la ciudad del Sol
Teotihuacán, conocida como la Ciudad del Sol, fue más que una metrópoli antigua. Su diseño urbano reflejaba un dominio excepcional de la mecánica celeste. La Calzada de los Muertos, eje principal de la ciudad, conectaba las pirámides del Sol y la Luna, así como otros edificios emblemáticos, mostrando una alineación precisa con los ciclos solares.
Aunque los mexicas bautizaron esta avenida como Calzada de los Muertos al creer que sus basamentos eran tumbas, su verdadera función era representar la conexión espiritual y cósmica de la ciudad. Este diseño la posicionaba como el eje del mundo mesoamericano, un centro donde convergían la ciencia, la religión y la vida cotidiana.
Un llamado a valorar nuestra herencia
El evento en Teotihuacán es una oportunidad única para reconectar con el legado cultural y astronómico de las civilizaciones prehispánicas. Más allá de ser una experiencia visual, representa un recordatorio de la precisión científica y el simbolismo espiritual que marcaron a estas culturas.
Si te interesa descubrir más sobre la arqueoastronomía y la visión del universo que guió a los antiguos habitantes de Mesoamérica, Teotihuacán te espera este 12 de febrero. Una cita con la historia y el cosmos que no querrás perderte.